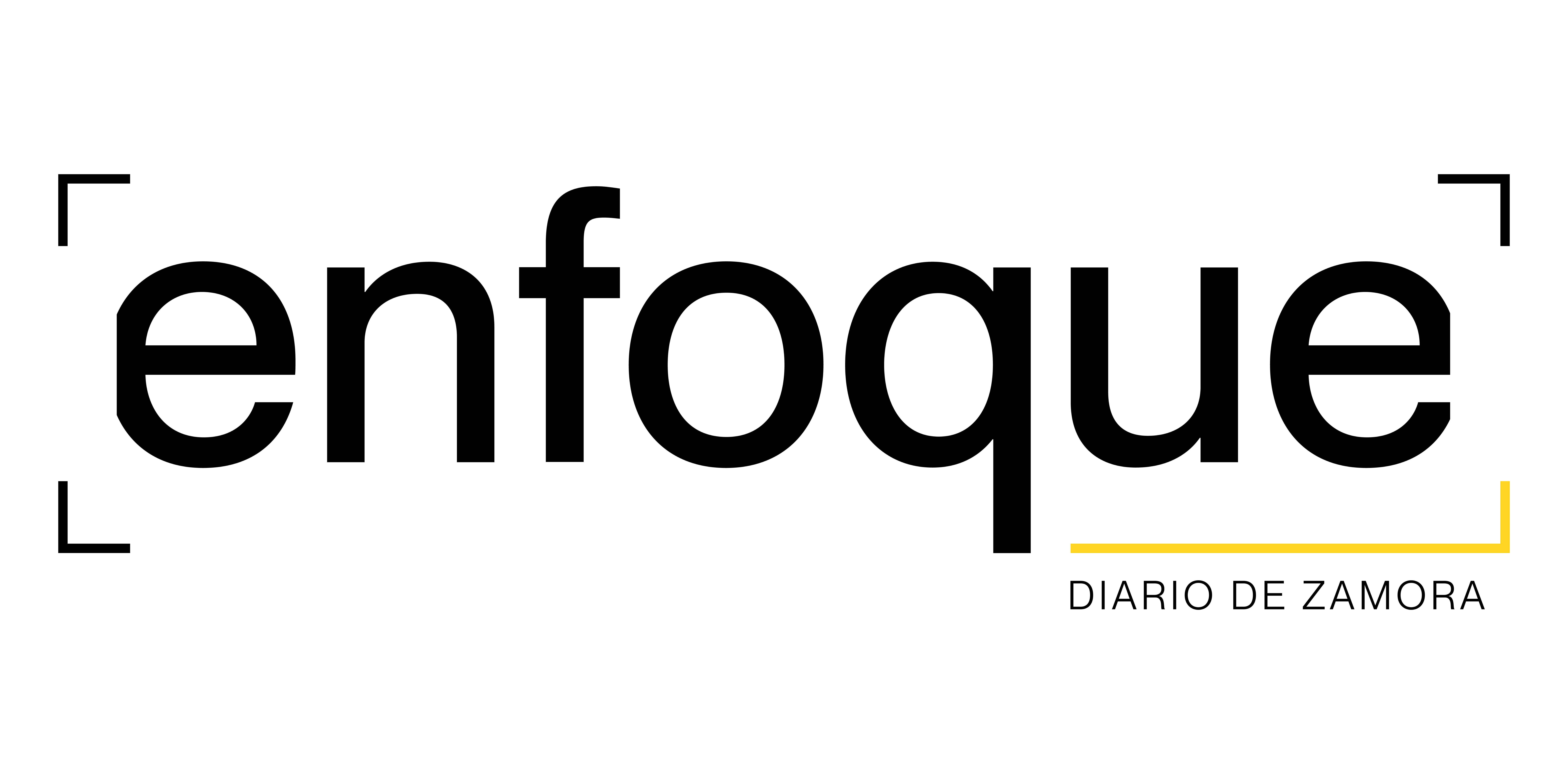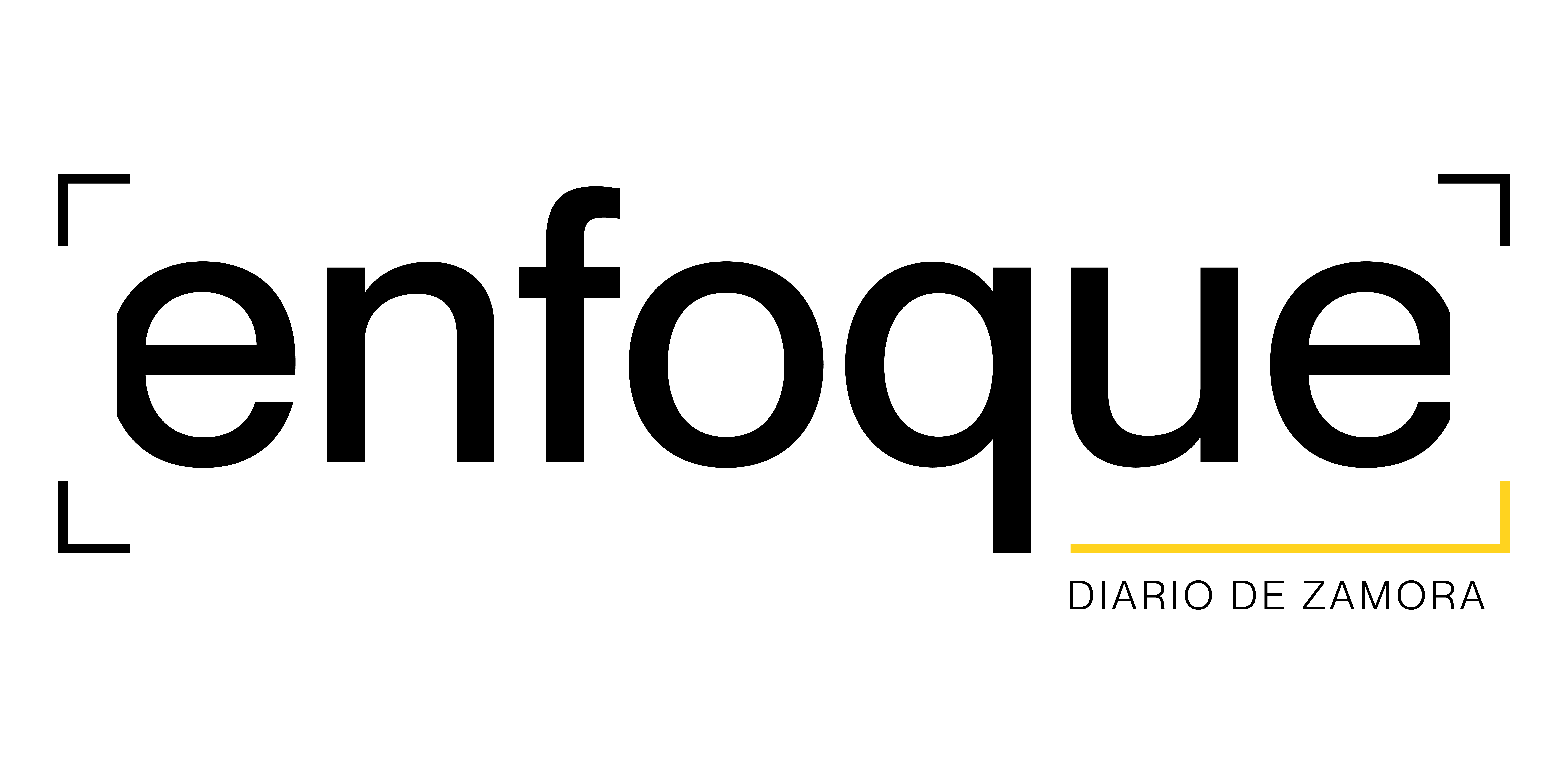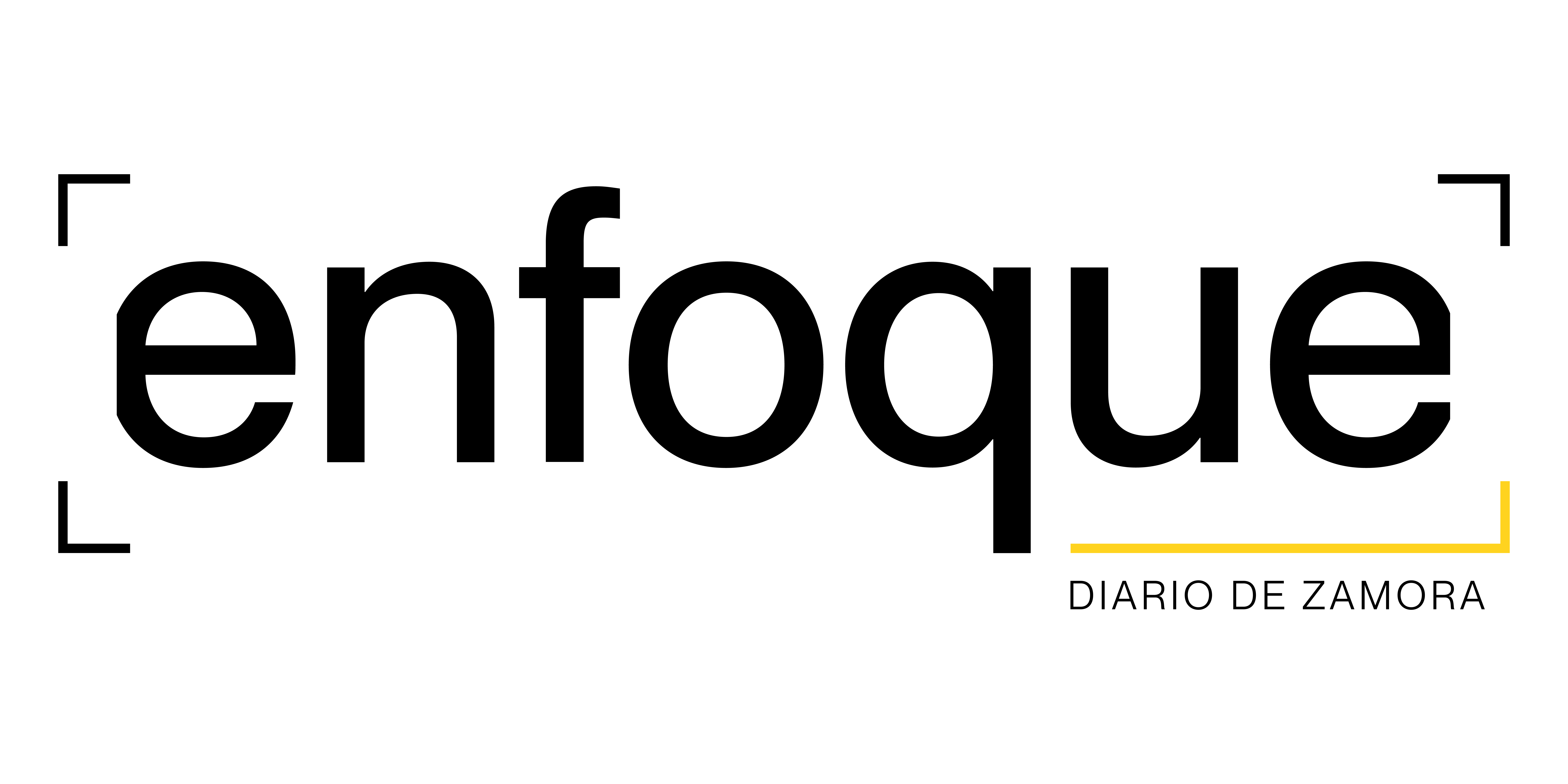El verbo renaturalizar está de moda, se renaturalizan las riberas, las plazas duras, las pérgolas y cualquier cosa susceptible de servir como tiesto o como espacio humanizado para la plantación de vegetales comprados a una empresa que tiene entre sus objetivos, cómo no, la renovación de la flora. Quedan exentos de esta labor, murallas y puentes de piedra, y todo aquello que necesite ser visto con amplitud por los turistas, no sea que no puedan sacar una buena foto para el Instagram.
Detrás de este movimiento de capital revitalista no existe una intención de devolver a los paisajes su esencia original, pues esto sería equivalente a admitir que la vegetación puede colonizar a su antojo los lugares más insospechados, además de invadir cauces de ríos caudalosos o cunetas de vías de acceso a las ciudades. Hay que mantener la naturaleza a raya y por esta razón, cuando los árboles envejecen, es preciso cortarlos −o recortarlos−, dependiendo de si se trata de una renaturalización o una re-renaturalización, y dando igual dónde estén, si cerca de un camino o en el medio de un bosque.
Nos cuesta convivir con lo silvestre, pero lo más grave tal vez sea que cuando aprendamos a convivir con lo silvestre éste ya no exista como tal: será una copia rehecha de un original re-extinguido. Así se entiende que el arboricidio campe a sus anchas por todos los municipios, empeñados en ofrecer a sus votantes ciudadanos una imagen aséptica del medio ambiente, muy adornada y con poca savia, tal que en una eterna y sublime navidad −con o sin luces−.
Tanto es así que la mala fama sobre la naturaleza se ha extendido por la política de manera generalizada con bulos tan increíbles como aquel que afirma que las raíces de un álamo blanco puede mover cimientos a cientos de metros o que los robles en un sendero podrían matar a los paseantes en cualquier momento, teniendo en cuenta el rencor que han desarrollado los árboles como sistema de autodefensa contra los invasores de esa especie bípeda inteligente que no distingue un alcornoque de una berza de invierno.
Aprender a amar la vida es complicado, y lo es porque nos pasamos la vida luchando en contra de ella: el trabajo, las relaciones, la vivienda, los bancos… Todo es tan artificial y complicado que cuando salimos al encuentro de la naturaleza lo que menos necesitamos es que esta nos agreda con sus mosquitos o con sus ramas tiradas en el suelo y que nos hacen caer al menor descuido.
Sí, es algo infantil no admitir que la realidad es la que es y que antes de que apareciera el ser humano con sus construcciones de cemento, su voracidad y su egoísmo, también existían otros seres en el planeta, los cuales tienen, al menos, el mismo derecho a la supervivencia. Pero la inmadurez no es algo pasajero ni circunstancial, está instalada en los genes desde un principio pues ha sido la irresponsabilidad inherente a lo humano lo que le ha permitido reinar sobre el resto.
De ser responsables con el entorno no se podrían hacer la mayoría de las cosas que se hacen, y por esta razón hay muy pocas personas responsables de manera auténtica y sólida. Algunos ecologistas sin altura de miras y algún que otro extraterrestre infiltrado y que para pasar desapercibido prefiere estar callado y observar cómo se desarrollan los acontecimientos, no sea que sea descubierto y acabe siendo la causa de algún que otro problema grave, como le sucede a los árboles o a la maleza.
Mundo extraño, este, en el que las civilizaciones se levantan invadiendo los paisajes y desnaturalizando la vida pero que, ante la amenaza de una ola de calor insoportable, lloran por una renaturalización que las proteja, o al menos que les conceda alivio. Renaturaliza que no es poco, es el lema de la decadencia del Holoceno tardío.
Hay miedo, miedo a que nada vuelva a ser lo que era, a que como especie no podamos soportar los rigores de una crisis climática en estado comatoso, y sin embargo, no hay miedo a que la naturaleza no pueda resistir el cambio acelerado y artificial que se ya se está produciendo. Ya lo sabemos, ya ocurrió antes, la naturaleza es capaz de restituirse incluso en las peores condiciones. Sí, pero lo hace a lo largo de miles, millones de años, y lo hace desapareciendo −para aparecer luego de otra forma−. Es así como han evolucionado las plantas y los animales.
Esta pasión por la renaturalización no es buen augurio, significa una normalización de la pérdida, o incluso: una asunción de que la pérdida es necesaria. Pero por más que la renaturalización sea vista como una transformación positiva, a lo más que puede aspirar es a una reconversión industrial o arquitectónica de los espacios urbanos. No hay reconciliación con la vida sino solo una acentuación en la falta de empatía hacia el medio ambiente.
Quitémosle el re, dejemos la palabra en naturalizar, en respetar lo que ya existe y permitir que lo natural regrese. Este último si es un re bonito porque significa que no ejercemos autoritariamente nuestros poderes sobre el medio ambiente y que acogemos con hospitalidad a quienes en tiempos pasado hemos dañado. El regreso es una lucha contra la extinción, tal vez más simbólica que posible, pero al menos es un acto sincero y que delata la humildad de nuestra presencia en el mundo: dejar que la hierba crezca, permitir que los árboles se desarrollen, abrir las puertas de la ciudad a los vencejos… Acciones pequeñas, sin soberbia alguna, pero que podrían devolvernos un sentido natural perdido.