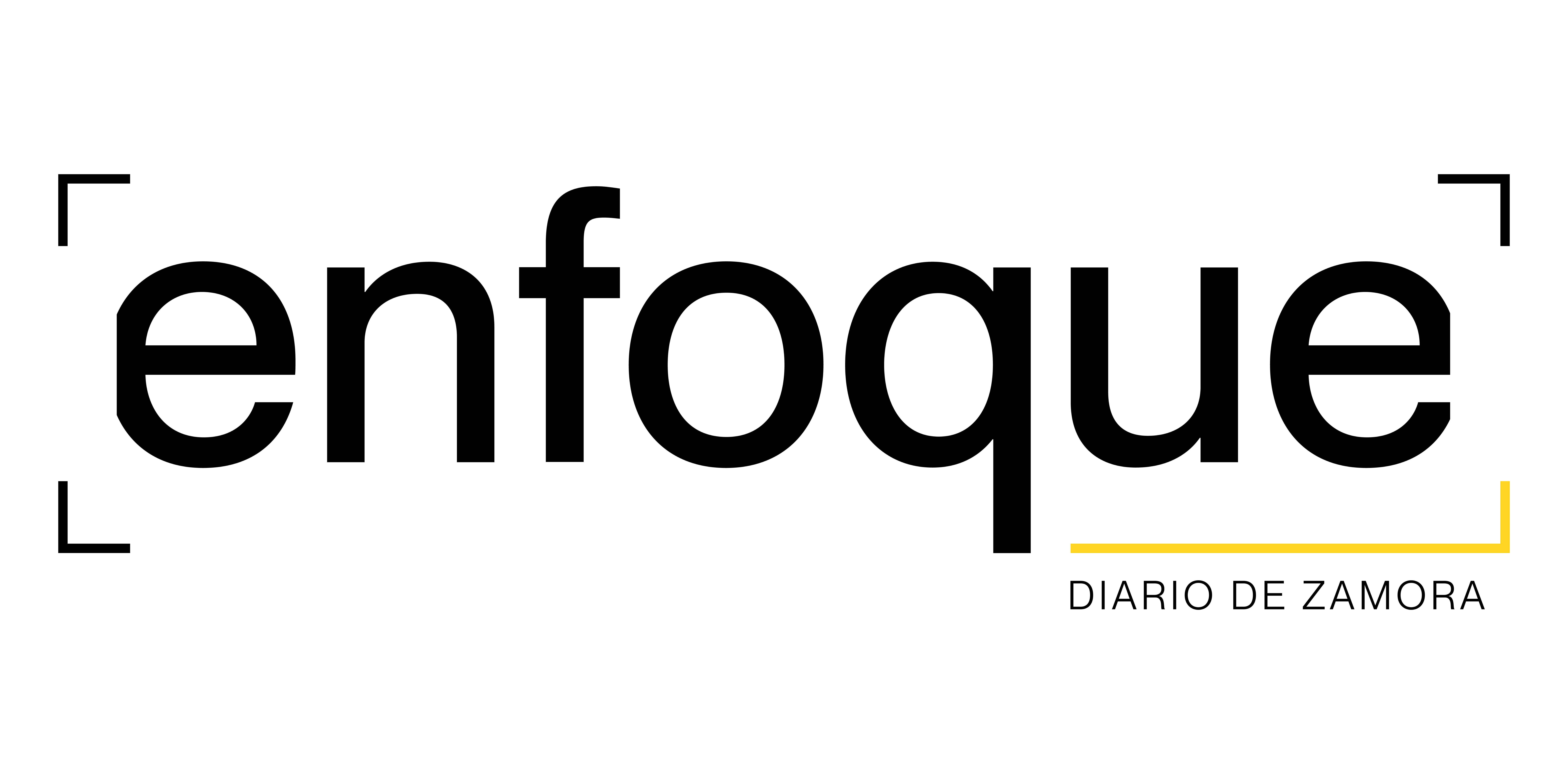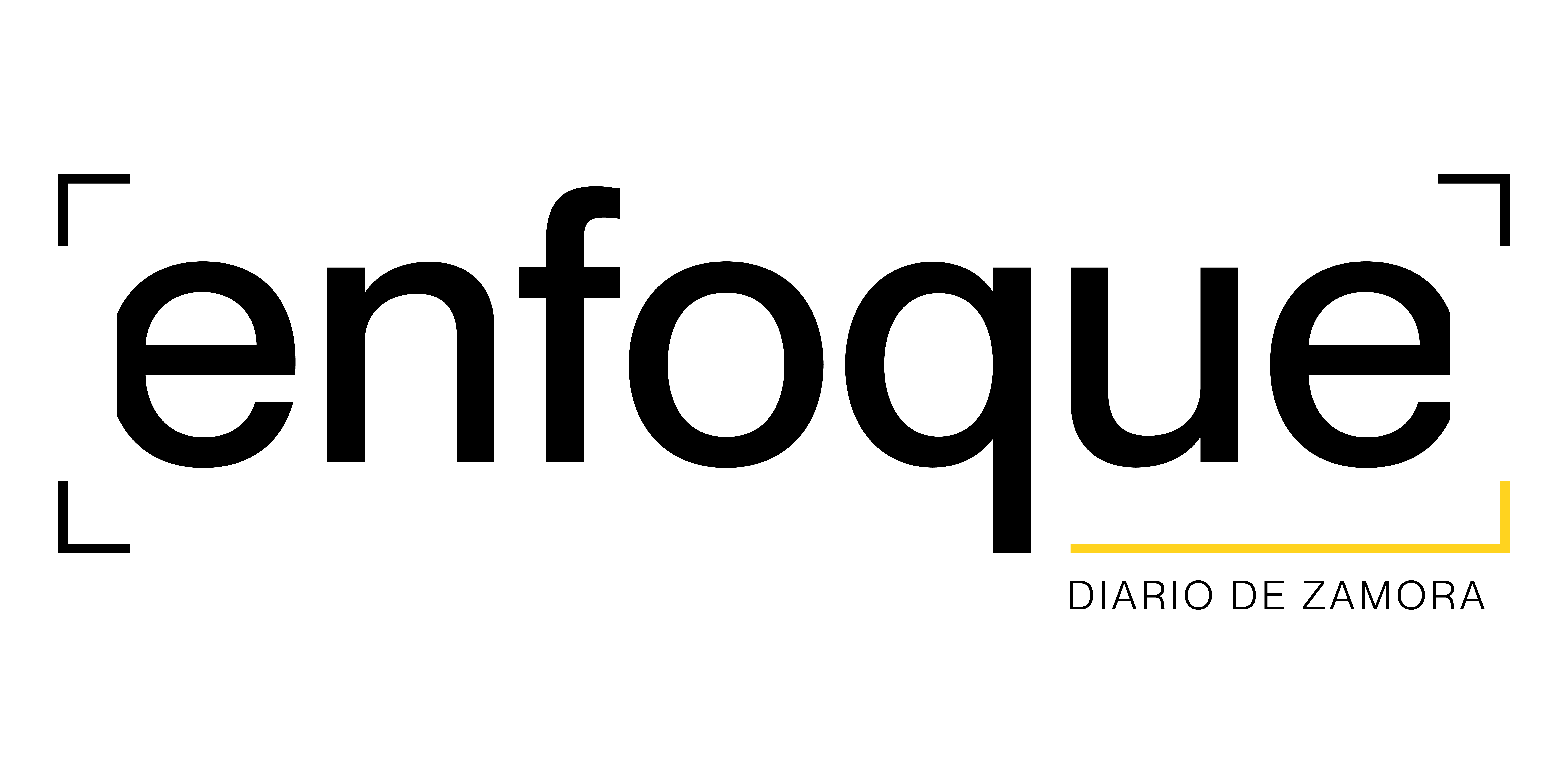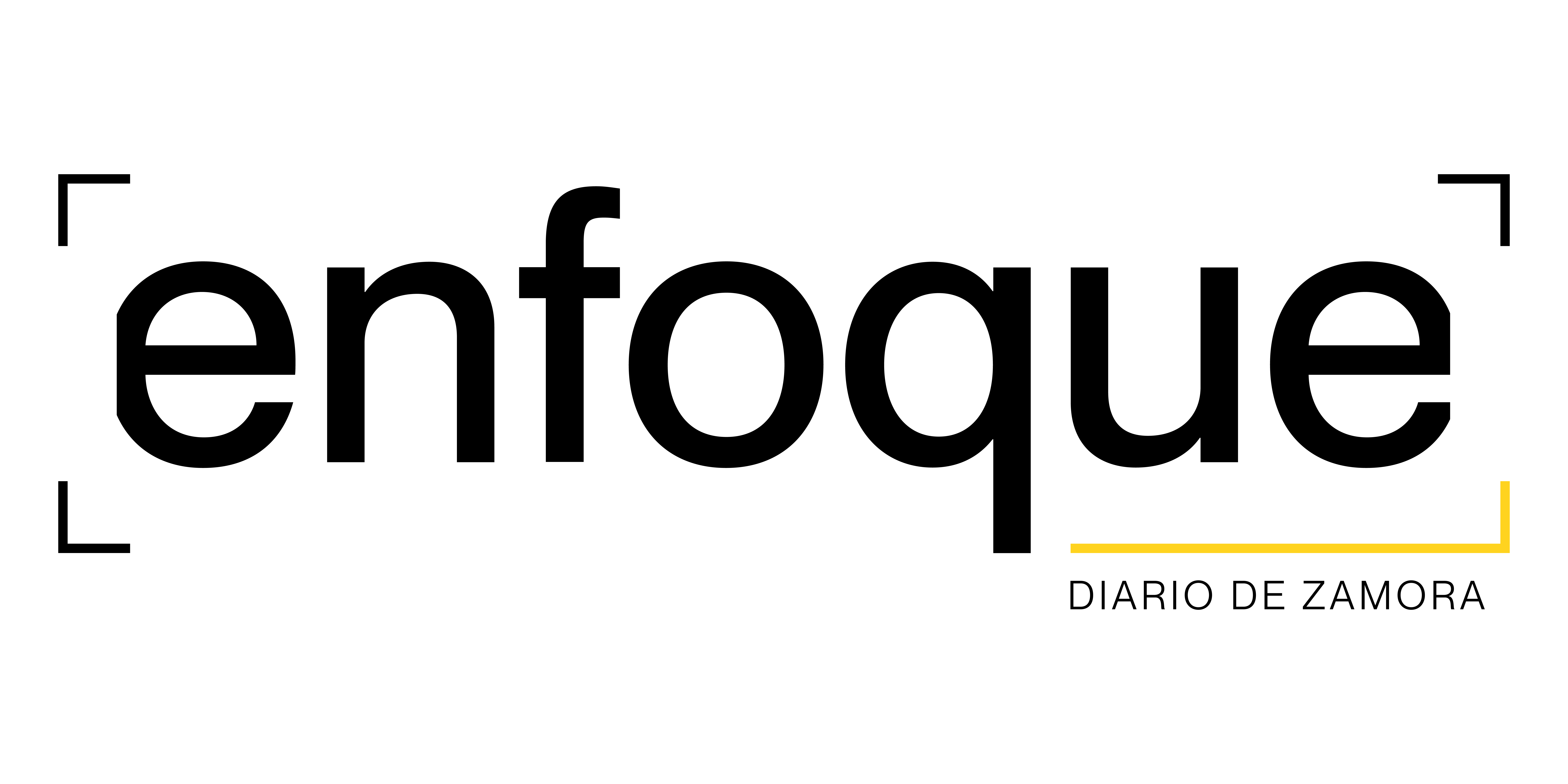Zamora, verano de 1975. Al contrario que el medio rural de la provincia, la ciudad vive una fase de expansión demográfica. En el censo publicado cinco años atrás, la población no alcanza los 50.000 vecinos; cinco años después, rozará los 60.000. Son tiempos de cambio en muchos sentidos. También los últimos meses del Franquismo, que va camino de morir junto al dictador. Y ahí, en ese tiempo que le toca vivir, un joven de veinte años observa y dibuja. Lo hace todas las mañanas de julio, agosto y septiembre.
La estampa tiene que ser curiosa para la gente. Cada día, de diez de la mañana a dos de la tarde. Siempre durante esas cuatro horas. Como un reloj. «Lo hacía de un modo natural, sin pensar en nada. Salía a la calle y dibujaba», explica ahora, casi cincuenta años después de aquel verano, el muchacho que ahora es un hombre de 70 y que ha publicado parte de aquellos dibujos en el libro «Zamora, visión de un arquitecto». Como se puede deducir al ver el título, el estudiante de entonces se licenció. Luego, fue profesor. Nunca dejó de trazar las líneas de lo que veía en su ciudad.
El protagonista de esta historia, Juan Manuel Báez Mezquita, narra los hechos desde el interior de una cafetería del centro de la ciudad. Fuera, el tiempo es desapacible, como casi todo este mayo que marcea, pero es allí, en el exterior, donde pone el arquitecto pone su mirada para contar la historia. «De aquel verano de 1975, guardé 30, 40 o 50 dibujos que quedaron olvidados. Fue ya en 1992 cuando pensé que podía hacer un libro. Hasta ese momento, solo había dibujado, nada más», arranca el autor.

A partir de ahí, Báez Mezquita se sentó a reflexionar. ¿Cómo plantear la obra? No hubo revelación. «Lo dejé, no fui capaz de darle forma», admite. Años después, en el 2000, volvió a intentarlo. Nada. Hubo que esperar 23 años más hasta que, finalmente, el arquitecto se puso terco: «Me encerré y dije: tengo que hacerlo». Y lo hizo. De aquel pensamiento antiguo y de esta convicción moderna viene un libro con 300 páginas, 500 ilustraciones (dibujos y fotografías) y textos antiguos y modernos con la firma de este zamorano afincado en Valladolid.
Ahí podría quedar la cosa, pero tras todo este trabajo quedan muchas ideas, decenas de reflexiones: «Me he dado cuenta de que han pasado cincuenta años y la ciudad ha cambiado mucho. Bastantes de los dibujos que hice entonces y en los años siguientes son ahora documentos históricos. Ahora no se podrían hacer. Siempre pensamos que la ciudad no cambia, pero un día se tira un edificio y se levanta otro. No pasa nada. Al día siguiente otro más. Y así, por ejemplo, el casco histórico se ha renovado bastante», señala Báez Mezquita.
El autor destaca su interés por «la vida gráfica de los edificios», por la imagen de la ciudad en un momento determinado: «Las cosas van a cambiar, eso lo sabemos. Se van a destruir cosas, otras van a desaparecer, eso es inevitable. No es mi intención criticar ni decir que eso se tiene que frenar, pero sí poner mi granito de arena para decir: en ese momento, Zamora era así», comenta el arquitecto, que aplica para sí el consejo que da a sus alumnos en la Universidad de Valladolid: «Dibujo para comprender».
«Yo no soy un observador. Cuando dibujo la ciudad, dialogo con ella, la voy entendiendo y voy sacando mis propias conclusiones», indica Báez Mezquita, que a lo largo de su vida ha viajado para relacionarse también con otros lugares, pero que siempre ha vuelto a su punto de partida. El arquitecto defiende, además, el valor de su patria chica: el promontorio elevado, la muralla, el Románico, la joya del cimborrio de la Catedral… Hay una mezcla en él de curiosidad y amor por la tierra.
Y dentro de ese amor brilla un cariño especial por aquello que uno apreció y que sabe que no verá nunca más. Esos rincones que un día fueron y que después se evaporaron. Lo primero, «la arquitectura doméstica, la arquitectura de vivienda», que no estaba hecha «por grandes artífices», sino por maestros de obra. «Eso es lo que más se ha destruido en Zamora desde que yo la dibujo. No se han derribado iglesias románicas, solo faltaría, pero sí aquello que entonces definía a la ciudad», puntualiza el autor.
Báez Mezquita asegura que podría mencionar decenas de ejemplos, pero cita apenas el cambio de imagen en la plaza de San Leonardo o el Museo de Bellas Artes de Zamora, ubicado en los años 70 en un convento del siglo XVIII «que estaba en la calle de Santa Clara, donde ahora está la plaza de Castilla y León». «Eso lo dibujé en el 73 y el 74, pero se derribó. Después nos rasgamos las vestiduras», lamenta el arquitecto, que conserva un catálogo de aquel museo correspondiente al año 68.
En este punto, Báez Mezquita advierte: «No soy un integrista, tengo asumidos los cambios. Lo que sí digo es que, a veces, se ha derribado innecesariamente y que los criterios compositivos de lo nuevo podrían ser más sensibles». El autor abre el libro para explicarse y señala algunas fachadas que, a su juicio, ejemplifican lo que antes se veía más en la ciudad: elementos desordenados, no alineados, que dotaban de un aspecto particular a ciertas partes del casco antiguo.
«Yo relaciono esto con las vanguardias del siglo XX, ese collage que se superpone, como que aparece por casualidad. Es una arquitectura pensada de dentro a fuera: pienso en el interior y abro el hueco donde lo necesito. No hay fachadismo», insiste Báez Mezquita, que saca ejemplos de un edificio que había cerca de Santa María la Nueva o de otro que aguanta en la Cuesta del Caño. «Esto se ha sustituido por el orden, la disciplina, por los arquitectos del eje y de la ventana de abajo igual que la de arriba».
Ese análisis lleva a otro con la mirada más amplia: ¿Qué ocurre, en general, con el casco antiguo de Zamora? «Es un lugar que ha estado abandonado, deshabitado durante muchísimo tiempo. Así era cuando dibujé la ciudad en el año 75. Luego, me encontré con sorpresas. Pero hay cosas con las que no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, me sorprende mucho la plaza de los Ciento y la capilla que se ha derribado y se ha sustituido por edificios de vivienda que ni si ni no, sino todo lo contrario», abunda Báez Mezquita.
Aquí, el arquitecto viaja a Italia: «Los profesores de allí siempre se sorprendían mucho de lo que ocurría en España y de cómo hacíamos las cosas. En su país, por ley, no se puede tocar nada de un casco histórico. Nada. Aquí ha estado a la orden del día. Ha faltado una normativa rígida», opina el arquitecto.
Viaje al oeste
Ya en el tramo final de la charla, hay un pequeño hueco para hablar de la arquitectura popular de Sanabria, protagonista en su día de la tesis de Báez Mezquita y de otro de los libros del arquitecto: «En los años 1987 o 1988, eso estaba ya en el límite. Había casas vacías que todavía se conservaban y, aunque se empezaban a renovar, se podía tener una visión de conjunto de la arquitectura. Poco después, en los 90, hice otro libro por encargo de Alba y Aliste y allí ya eran muchas las sustituciones. Iba buscando el ángulo para hacer la foto de una casa y que no me saliera la de al lado», recuerda el autor.
Desde entonces, Báez Mezquita ha seguido recorriendo pueblos y considera que «el deterioro es inmenso». «Las administraciones tienen la culpa de no haber generado unos apoyos, unas normas activas. Tú tienes una casa en un pueblo, está vieja y quieres actualizarla. No puedes ser el héroe que se busque la vida, tiene que haber una administración que te ayude y te dé unas directrices», recalca el arquitecto, que estima que, en el marco actual, se han permitido casas de «ladrillos retorcidos» en Sanabria con total impunidad.
Aquí, Báez Mezquita se detiene en dos pueblos que le han dolido particularmente: uno, Sotillo; el otro, Rábano de Sanabria. «Para mí eran dos museos al aire libre, pero cuando he vuelto se me ha caído el alma a los pies», remacha el arquitecto, con un tono crítico sobre algunas de las decisiones, pero sin perder un ápice de la pasión que le llevó a dibujar su ciudad hace ahora cincuenta años.