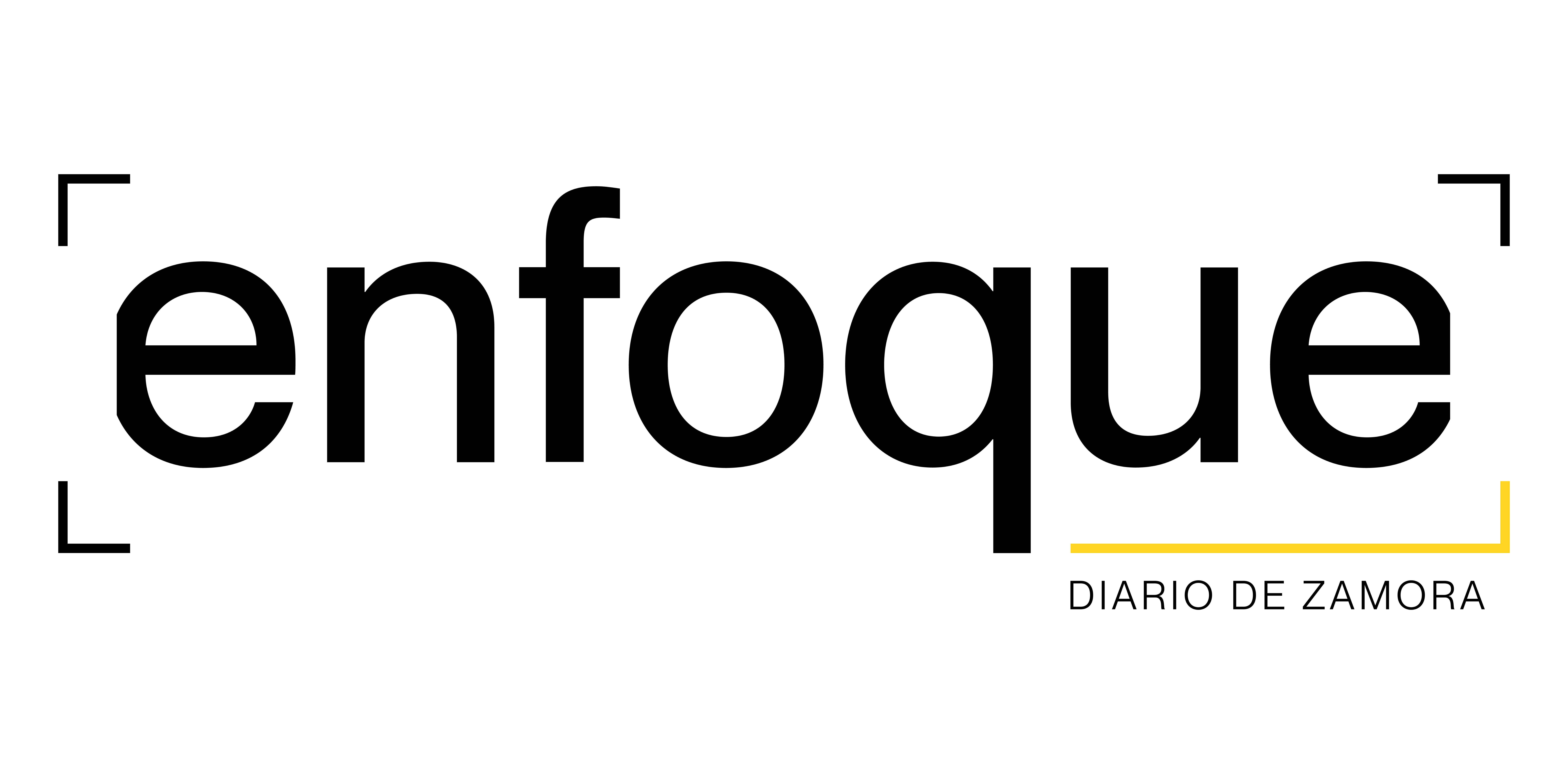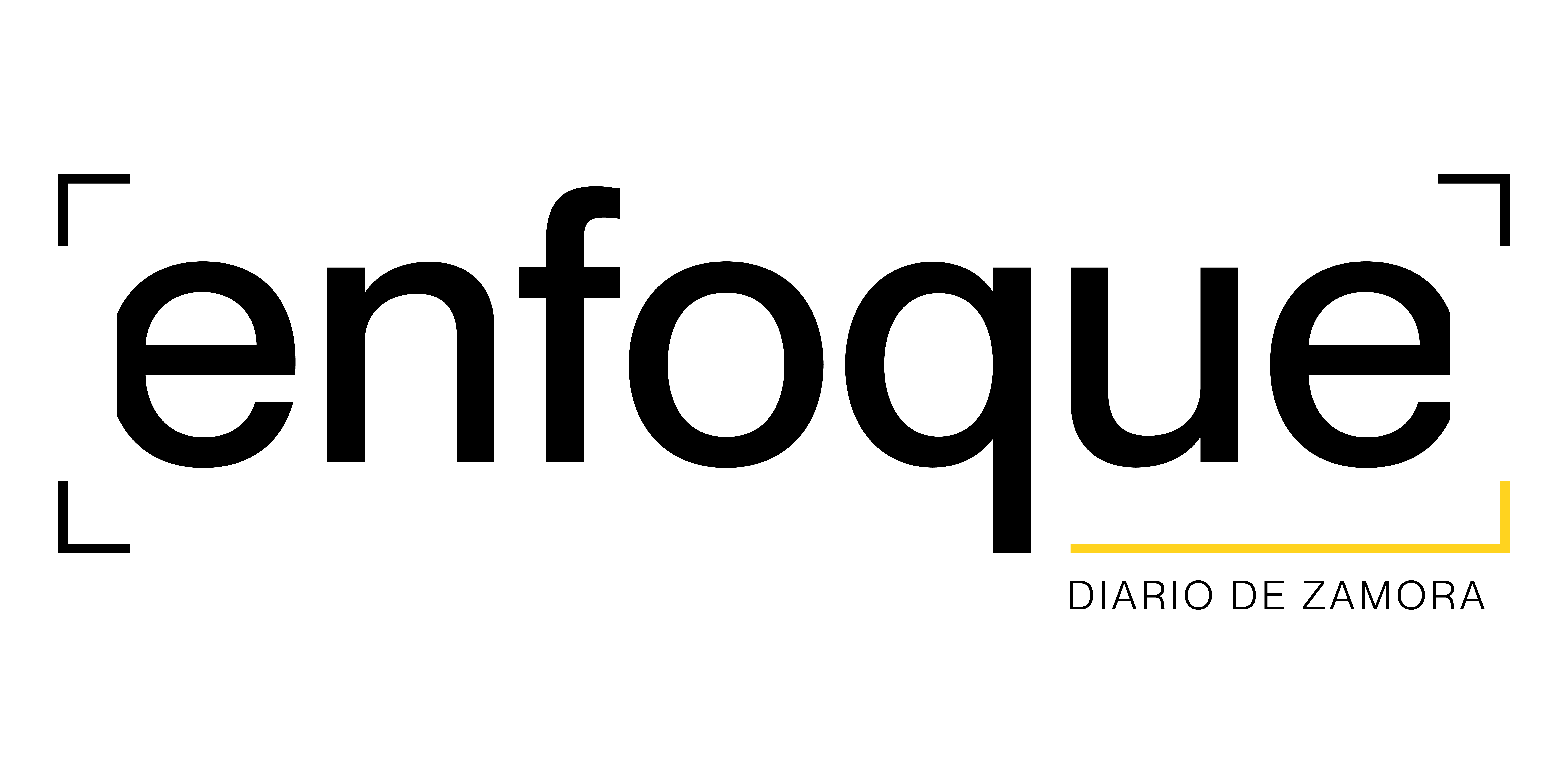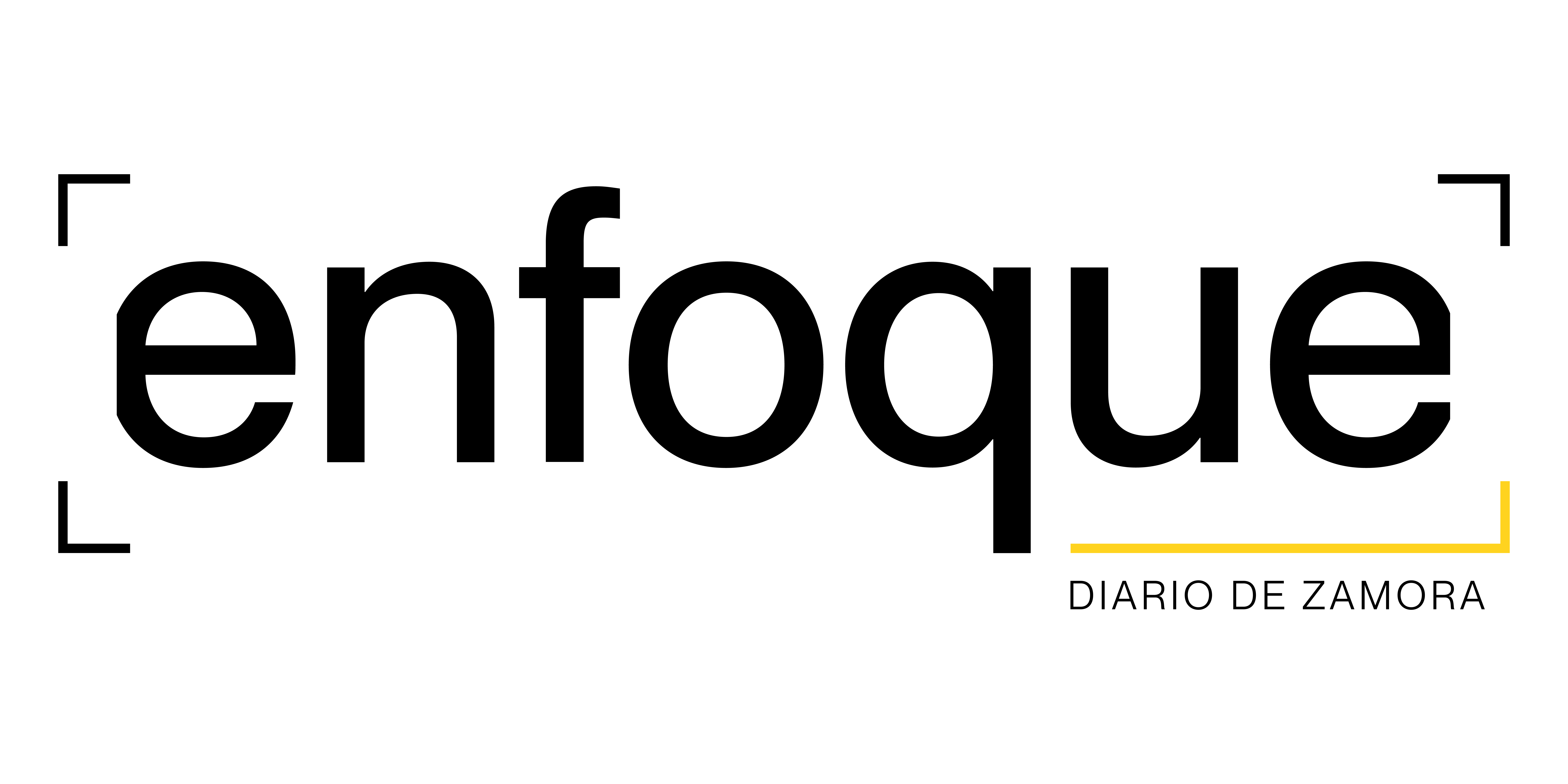El coloquio comenzó con una ponencia que profundizaba en la transformación que promovieron las mujeres en el museo de Lamego, en Portugal, y terminó con una intervención sobre los disidentes sexuales en la que se citó a un cura que hizo cruising en Londres. Entre medias, y también en la charla abierta posterior, muchas reflexiones: sobre la historia y acerca del papel que jugaron aquellos – y sobre todo aquellas – que muchas veces fueron apartados por el relato dominante. Por ahí discurrió la nueva sesión del seminario «Historias en los Márgenes», centrado esta vez en la memoria de quienes se vieron fuera de la corriente.
La cita tuvo lugar en la Alhóndiga, con la presencia de los cuatro habituales en el seminario y con el arranque por parte de Elena Muñoz, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Salamanca y vinculada académicamente a Portugal, hasta donde viajó figuradamente este viernes para hablar del museo de Lamego, de ese «espejo de las identidades regionales» que quiso diseñar el dictador luso durante las décadas centrales del siglo XX, António de Oliveira Salazar, y que ha ido mudando con la intervención popular. Y femenina.

Muñoz habló de un museo heterogéneo, custodio en su día del arte de la iglesia y de los herederos de la aristocracia, y modificado con el paso del tiempo por las mujeres que «rompieron, empujaron los límites y transformaron la identidad regional», a pesar de que sus nombres no aparecen en las biografías del museo y de su mención en ocasiones a través de ese vínculo «relacional», como «hija de» o «mujer de».
Tras Elena Muñoz, el también historiador y «tatuador de éxito» Julen Ibarburu se encargó de presentar una ponencia en la que abordó las fuentes que utiliza para aproximarse a «la memoria de la locura» en los siglos XVII y, sobre todo, XVIII. El experto en la materia explicó lo «problemático» de su tarea, condicionada inicialmente por los bajos niveles de alfabetización de cierta parte de la población. A finales del siglo XVIII, solo un 27% de los varones y un 6,8% de las mujeres sabían leer y escribir.
Eso quiere decir que «las personas que han dejado escritas sus experiencias son de las élites», aclaró Ibarburu, que abordó a partir de entonces las fuentes endógenas y exógenas en las que bucea para tratar de entender la locura de los hombres y las mujeres de hace 300 años: de las cartas a los artículos de prensa pasando por las fuentes artísticas, la literatura, los registros médicos o los pleitos, que eran «muy comunes» con estas personas «de genio melancólico» en su tiempo.
A partir de ahí, la profesora e investigadora de la USAL, Carmen Pérez Rodríguez, licenciada en Filología Francesa, no solo habló, también se atrevió a cantar letras como esta: Los mozos en la fragua lo parlan todo, como las lavanderas en el arroyo. «Quien dice lavanderas puede decir hilanderas», indicó la experta, que utilizó ese arranque para empezar a explicar «la imposición y la costumbre social que mantuvo a las voces femeninas al margen». «Aquí, y en la Francia medieval, en la antigua Grecia y hoy en los países en vías de desarrollo».

Pérez Rodríguez habló de la misoginia, defendió la «creación de géneros» por parte de las mujeres, volvió a cantar para citar a las águedas y su «forma de comunicación», y subrayó la pertinencia de «cubrir las lagunas» y tratar de contar las vidas que no han sido rescatadas de la memoria: «Las mujeres son las grandes depositarias de la tradición oral», insistió la filóloga en su repaso.
El último turno fue, en esta ocasión, para Miguel Fernández, que habló del «tupido velo de la desmemoria» y de la invisibilización de los disidentes sexuales a partir del Franquismo. El investigador se sumergió en el tema a través de los libros publicados sobre la materia, «muchos de ellos póstumos», y señaló «las vivencias descarnadas» que no afloraron en su tiempo y que ahora se han ido conociendo. En ocasiones, a través de «un realismo muy duro».
El sesgo, el canon y las vías secundarias
Ya en la parte del coloquio, los asistentes incidieron en esas historias que no se cuentan «porque hay un vacío de memoria», mientras que ponentes como Ibarburu admitieron que la forma en la que cada investigador mira a la historia depende de su propio contexto: «La propia fuente ya tiene un sesgo tremendo», remarcó Muñoz, mientras que Fernández recordó que su propia tarea vinculada a las universidades ya les introduce en el canon. Eso sí, con el objetivo siempre de «salir de la línea dominante de pensamiento».